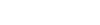La trampa del consumidor
Publicado en SevillaInfo, 02.11.2018.
No, no nos lo preguntaron así. No nos dijeron: ¿le parece a usted bien que una tripulación de avión con base en España esté obligada a fingir ser residente en Irlanda para que su empresa pueda aplicarles peores condiciones laborales? No recabaron nuestra opinión sobre imponer a los trabajadores del comercio discrecionalmente turnos partidos, flexibles y rotatorios que impiden cualquier organización de su vida personal y familiar. Nadie nos pidió parecer sobre la posibilidad de desmantelar los talleres de confección textil en España para fabricar en Asia en condiciones infrahumanas. O sobre acabar con el pequeño comercio en su conjunto, para luego revivirlo a duras penas con inmigrantes chinos que trabajan jornadas interminables de lunes a domingo. Ni sobre poblar todos los sectores de falsos autónomos, privados de derechos laborales y pagándose su propia cotización a la Seguridad Social…
Lo que nos preguntaron tácitamente fue: ¿quieren tener billetes de avión más baratos? ¿quieren poder comprar todos los días de la semana, cuando les venga bien, durante doce horas? ¿quieren adquirir ropa o calzado a precios más económicos?... Y nosotros apoyamos activa o pasivamente todas esas medidas, sin tener claras -o sin querer ver- sus consecuencias últimas.
El truco está en que nos hacen mirar sólo con las gafas de consumidores. Y provocan que perdamos la otra perspectiva, la de productores. Porque todos adquirimos productos o servicios, pero también todos, de alguna forma, elaboramos, vendemos u ofertamos. Y de las condiciones en que se adquiera nuestro producto o se preste nuestro servicio dependen indirectamente nuestras propias condiciones de trabajo. Eso haría imprescindible buscar un equilibrio, si no queremos engañarnos a nosotros mismos y ser una sociedad cada vez más empobrecida.
Me comentaba un primo mío que, cuando comenzó a trabajar, recién titulado, su primer sueldo fue de 170.000 ptas. Los ingenieros como él estaban entonces valorados y bien retribuidos. Hoy un joven ingeniero de nuevo ingreso en su empresa cobra aproximadamente lo mismo, 1.000 euros, pero más de un cuarto de siglo después. ¿De qué nos sirve pagar precios más reducidos si nuestros salarios bajan a la par? Lo importante no son los precios en términos absolutos, sino cuál sea nuestro poder adquisitivo.
Yo fruncí el ceño cuando en alguna ciudad europea a las cinco de la tarde me encontraba todo cerrado. Pero enseguida me di cuenta de que me sobrepondría a esa incomodidad si, a cambio, yo también pudiera disponer de mi vida personal a partir de esa hora, en lugar de salir del despacho cada día después de las ocho de la tarde.
Equilibrio. Esa es la clave. Qué sacrificio estamos dispuestos a asumir como trabajadores entendiendo que eso nos beneficia como consumidores. Y viceversa: de qué ventaja podemos prescindir como consumidores, sabiendo que mejorará nuestras condiciones de trabajo.
Como sociedad, no nos importó aquello que afectase a los controladores aéreos porque eran unos privilegiados. Ni a los estibadores, esa especie de casta arcaica y antieuropea. Ni a los taxistas, unos señores muy antipáticos… Ahora, piensen por un momento en el tópico que acompaña en la opinión pública a su sector, sea cual sea: periodistas, farmacéuticos, abogados, fontaneros, mecánicos de vehículos, empleados de banca, agentes de seguros, comerciales, funcionarios… Tal vez cuando la precarización nos alcance, como en el poema de Martin Niemöller ya no quede nadie para apoyarnos.
Sevilla: impresiones de un recién llegado
Tras más de treinta años en la capital de España, tengo ahora un pie –cuando menos- en Sevilla. Por razones que no son difíciles de imaginar, mi vida personal -y progresivamente la profesional- se va mudando aquí.
Sevilla –sé que no les descubro nada- es una ciudad muy diferente a Madrid. Ese rompeolas de las Españas -que decía Antonio Machado-, en la etapa desarrollista de los sesenta y setenta fue diluyendo el madrileñismo hasta convertirlo en algo residualmente castizo. Como es sabido y repetido, pocos de los tres millones de madrileños actuales podrían asegurar serlo de varias generaciones. Por ejemplo, la población de origen abulense en la Comunidad de Madrid -según me aseguraba un ex concejal de la capital- equivale cuantitativamente a la que queda en toda la propia provincia de Ávila, mi tierra natal. El estudiante universitario que fui, el que llegó de su pueblo a Madrid, estará eternamente agradecido a esa ciudad mestiza y acogedora que le proporcionó una impagable sensación de libertad y de hospitalidad que hoy continua.
Creo que fue Julio Camba quien afirmó que para ser madrileño bastaba con bajarse de un tren en la estación de Atocha y comerse un bocadillo de calamares. Con apearte en Santa Justa, irte al centro y pedir unas papas aliñás no apruebas ni el primer cuatrimestre de una asignatura optativa de primer curso de sevillanismo básico. Ni aunque leas a Chaves Nogales mientras saboreas la tapa. Sevilla no sólo no ha diluido su fuerte personalidad histórica, sino que es casi un microcosmos de rasgos singulares que no se parece a ningún otro lugar.
Por fortuna, en Sevilla a nadie se le ha pasado por la cabeza idear un término despectivo –equivalente a charnegos o maketos- para referirse a quienes llegamos desde otras comunidades a vivir y trabajar aquí. Dejando a un lado que no haya sido, históricamente, tierra de inmigración masiva, no existe ningún ánimo de exclusión ni de señalar socialmente ciudadanías de segunda clase por carencia de pedigrí. Siento que quien llega es bienvenido, pero –eso sí- será él quien tenga que ir cogiendo el aire a una ciudad que jamás renunciará a ser ella misma.
En otros lugares, determinadas tradiciones sólo son la repetición de gestos con ánimo folclórico y simbólico. Como dijo Víctor Pradera en otro contexto, aquí tradición no es lo pasado, sino el pasado que sobrevive y tiene virtud de convertirse en futuro. Hace unos meses tuve la experiencia de mi primera Semana Santa sevillana de la mano de una anfitriona inmejorable. Era la primera vez que no estaba ante un ritual que una parte de la población escenifica y el resto presencia, sino ante algo que prácticamente toda la ciudad vive con intensidad.
Voy paladeando -ahora ya a sorbos, tras una primera impresión rayana con el síndrome de Stendhal- el lujo para los cinco sentidos que es esta ciudad. Su arte, su cultura, su patrimonio arquitectónico y pictórico, la historia saliéndote al encuentro a cada paso, su gastronomía, su habla, la particular idiosincrasia de sus gentes… Y no tendría ni por asomo la osadía de intentar definir o describir nada, porque aún tengo que aprenderlo casi todo. Creo que a Sevilla hay que acercarse sencillamente intentando ver y escuchar, ir captando y comprendiendo, con los ojos y el alma abiertos. Y con algo más: respeto. Esa virtud casi olvidada, sustituida -como dice Fernando Sánchez Dragó- por el equívoco sucedáneo de la tolerancia.
En este tiempo ya he aprendido que cuando alguien me dice que no le echo cuentas no tengo que pensar en números. Que los chalecos pueden tener mangas. O que si me recomiendan comprarme unos botines en pleno verano no hay motivos para que me entren sudores fríos… También he asumido resignadamente la condición de malaje que me atribuyen, que le vamos a hacer. Que me añada Eusebio León a sus listados.
En mi profesión de abogado, poco nuevo bajo este sol del Sur. Quizá la única diferencia sean las demoras más prolongadas –aún- que las que sufrimos en Madrid. Pero sigo encontrándome más o menos lo mismo: una judicatura que va desde profesionales magníficos en su conocimiento del Derecho y en su ecuanimidad hasta otros –por fortuna, la excepción- cuyo erróneo sentido de la autoridad pasa por maltratar a mis compañeros; desde abogados ante los que me quitaría el sombrero, por sus conocimientos, por su profesionalidad, por su compañerismo, hasta santones inexplicablemente bien considerados cuyo ánimo de lucro supera con creces a su ética; desde funcionarios diligentes y atentos hasta algunos –también por fortuna minoría- cuya desidia es más que palpable… e, invariablemente –esto no cambia en toda la geografía española-, la falta de medios y el abandono a las que es sometida nuestra maltratada Justicia por todas las Administraciones públicas.
Entre una belleza sin par, me topo también, inevitablemente, con lo feo. En Madrid me cabreaba. En Sevilla me da coraje.
Sevilla –sé que no les descubro nada- es una ciudad muy diferente a Madrid. Ese rompeolas de las Españas -que decía Antonio Machado-, en la etapa desarrollista de los sesenta y setenta fue diluyendo el madrileñismo hasta convertirlo en algo residualmente castizo. Como es sabido y repetido, pocos de los tres millones de madrileños actuales podrían asegurar serlo de varias generaciones. Por ejemplo, la población de origen abulense en la Comunidad de Madrid -según me aseguraba un ex concejal de la capital- equivale cuantitativamente a la que queda en toda la propia provincia de Ávila, mi tierra natal. El estudiante universitario que fui, el que llegó de su pueblo a Madrid, estará eternamente agradecido a esa ciudad mestiza y acogedora que le proporcionó una impagable sensación de libertad y de hospitalidad que hoy continua.
Creo que fue Julio Camba quien afirmó que para ser madrileño bastaba con bajarse de un tren en la estación de Atocha y comerse un bocadillo de calamares. Con apearte en Santa Justa, irte al centro y pedir unas papas aliñás no apruebas ni el primer cuatrimestre de una asignatura optativa de primer curso de sevillanismo básico. Ni aunque leas a Chaves Nogales mientras saboreas la tapa. Sevilla no sólo no ha diluido su fuerte personalidad histórica, sino que es casi un microcosmos de rasgos singulares que no se parece a ningún otro lugar.
Por fortuna, en Sevilla a nadie se le ha pasado por la cabeza idear un término despectivo –equivalente a charnegos o maketos- para referirse a quienes llegamos desde otras comunidades a vivir y trabajar aquí. Dejando a un lado que no haya sido, históricamente, tierra de inmigración masiva, no existe ningún ánimo de exclusión ni de señalar socialmente ciudadanías de segunda clase por carencia de pedigrí. Siento que quien llega es bienvenido, pero –eso sí- será él quien tenga que ir cogiendo el aire a una ciudad que jamás renunciará a ser ella misma.
En otros lugares, determinadas tradiciones sólo son la repetición de gestos con ánimo folclórico y simbólico. Como dijo Víctor Pradera en otro contexto, aquí tradición no es lo pasado, sino el pasado que sobrevive y tiene virtud de convertirse en futuro. Hace unos meses tuve la experiencia de mi primera Semana Santa sevillana de la mano de una anfitriona inmejorable. Era la primera vez que no estaba ante un ritual que una parte de la población escenifica y el resto presencia, sino ante algo que prácticamente toda la ciudad vive con intensidad.
Voy paladeando -ahora ya a sorbos, tras una primera impresión rayana con el síndrome de Stendhal- el lujo para los cinco sentidos que es esta ciudad. Su arte, su cultura, su patrimonio arquitectónico y pictórico, la historia saliéndote al encuentro a cada paso, su gastronomía, su habla, la particular idiosincrasia de sus gentes… Y no tendría ni por asomo la osadía de intentar definir o describir nada, porque aún tengo que aprenderlo casi todo. Creo que a Sevilla hay que acercarse sencillamente intentando ver y escuchar, ir captando y comprendiendo, con los ojos y el alma abiertos. Y con algo más: respeto. Esa virtud casi olvidada, sustituida -como dice Fernando Sánchez Dragó- por el equívoco sucedáneo de la tolerancia.
En este tiempo ya he aprendido que cuando alguien me dice que no le echo cuentas no tengo que pensar en números. Que los chalecos pueden tener mangas. O que si me recomiendan comprarme unos botines en pleno verano no hay motivos para que me entren sudores fríos… También he asumido resignadamente la condición de malaje que me atribuyen, que le vamos a hacer. Que me añada Eusebio León a sus listados.
En mi profesión de abogado, poco nuevo bajo este sol del Sur. Quizá la única diferencia sean las demoras más prolongadas –aún- que las que sufrimos en Madrid. Pero sigo encontrándome más o menos lo mismo: una judicatura que va desde profesionales magníficos en su conocimiento del Derecho y en su ecuanimidad hasta otros –por fortuna, la excepción- cuyo erróneo sentido de la autoridad pasa por maltratar a mis compañeros; desde abogados ante los que me quitaría el sombrero, por sus conocimientos, por su profesionalidad, por su compañerismo, hasta santones inexplicablemente bien considerados cuyo ánimo de lucro supera con creces a su ética; desde funcionarios diligentes y atentos hasta algunos –también por fortuna minoría- cuya desidia es más que palpable… e, invariablemente –esto no cambia en toda la geografía española-, la falta de medios y el abandono a las que es sometida nuestra maltratada Justicia por todas las Administraciones públicas.
Entre una belleza sin par, me topo también, inevitablemente, con lo feo. En Madrid me cabreaba. En Sevilla me da coraje.
¿Un cuadro de Luca Giordano en El Hoyo de Pinares?
Publicado en el Programa de Fiestas de San Miguel de El Hoyo de Pinares, septiembre 2018.
 |
| El cuadro de Luca Giordano en San Lorenzo de El Escorial |
En la iglesia de El Hoyo de Pinares existe, desde hace siglos, un cuadro que es réplica de otro exhibido hoy en la sacristía del Monasterio de El Escorial. Se trata de Jesucristo servido por los ángeles en el desierto, del pintor italiano Luca Giordano.
Giordano nació en Nápoles en 1634 y allí fue alumno del pintor español José de Ribera, El Españoleto, quien influyó notablemente en su evolución pictórica. Desde los veinte años ya realizó obras para iglesias napolitanas y venecianas. En 1692 llegó a España, donde llegó a ser muy valorado. Se le conoció con su nombre castellanizado, Lucas Jordán, y el rey llegó a otorgarle el título de Caballero.
Su obra más destacada en nuestro país fueron los frescos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, a los que siguieron otros en la capital (Casón del Buen Retiro, iglesia de San Antonio de los Alemanes, iglesia de Atocha) y en la catedral de Toledo. Fuie notable también su producción en lienzo, tanto la destinada a espacios religiosos (Convento de Peñaranda, Monasterio de Guadalupe, etc.) como la que pintó para la Corte. Por ello, Patrimonio Nacional posee hoy decenas de creaciones de Giordano, muchas de ellas en el Museo del Prado.
Tras la muerte del rey Carlos II y el estallido de la guerra de sucesión en España, Giordano regresó en 1702 a su ciudad natal, donde siguió acrecentando su celebridad hasta que falleció tres años después.
De Jesús servido por ángeles en el desierto se conocen pocos datos. Sabemos, por el inventario de la herencia Carlos II, que este cuadro estaba en el dormitorio del propio rey en El Escorial. De allí pasó al claustro, donde sabemos que permaneció al menos hasta principios del siglo XIX, según algunos documentos. En la actualidad lo encontramos en la sacristía de la basílica.
Fray Francisco de los Santos, en su Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial publicada en 1697 menciona este cuadro como “otro de Cristo Señor Nuestro en el desierto, sirviéndole los Ángeles la comida”, indicando que su autor es “Lucas Jordán, imitando al Tintoreto”.
El catedrático de Historia del Arte Francisco J. Portela databa esta obra de Giordano posiblemente en sus “primeros tiempos españoles, por su dibujo preciso”. Otros especialistas, como Oreste Ferrari y Giuseppe Scavizzi , autores de una monografía dedicada al artista, consideran sin embargo que se pintó antes, hacia 1683, un período en el que desarrolló una intensa actividad en Florencia. Señala Miguel Hermoso, Doctor en Historia del Arte, que en esa etapa “se aprecia un interés renovado en la obra de Jordán por el clasicismo y el neovenecianismo (…) con un suave difuminado en las carnaciones de las figuras, siempre bien definidas, y por una iluminación clara y un colorido brillante”. Hermoso resalta que “las formas son rotundas, bien definidas, modeladas con una pincelada empastada, que se hace más libre en las figuras de los ángeles, típicamente jordanesco el de la izquierda, representado en una postura que repetirá en múltiples ocasiones”.
La obra refleja un pasaje recogido por dos de los evangelistas –Mateo 4,11 y Marcos 1, 12-13-, el final del ayuno de Jesús en el desierto, tras haber sido tentado por tres veces por el demonio.
El catedrático de Historia del Arte Francisco J. Portela databa esta obra de Giordano posiblemente en sus “primeros tiempos españoles, por su dibujo preciso”. Otros especialistas, como Oreste Ferrari y Giuseppe Scavizzi , autores de una monografía dedicada al artista, consideran sin embargo que se pintó antes, hacia 1683, un período en el que desarrolló una intensa actividad en Florencia. Señala Miguel Hermoso, Doctor en Historia del Arte, que en esa etapa “se aprecia un interés renovado en la obra de Jordán por el clasicismo y el neovenecianismo (…) con un suave difuminado en las carnaciones de las figuras, siempre bien definidas, y por una iluminación clara y un colorido brillante”. Hermoso resalta que “las formas son rotundas, bien definidas, modeladas con una pincelada empastada, que se hace más libre en las figuras de los ángeles, típicamente jordanesco el de la izquierda, representado en una postura que repetirá en múltiples ocasiones”.
La obra refleja un pasaje recogido por dos de los evangelistas –Mateo 4,11 y Marcos 1, 12-13-, el final del ayuno de Jesús en el desierto, tras haber sido tentado por tres veces por el demonio.
Como ha destacado en sus artículos nuestro paisano José Carvajal Gallego, en los siglos XVI y XVII se registra en El Hoyo de Pinares una gran influencia de la Orden Jerónima, que estaba presente en el Monasterio existente en el cerro de Guisando en El Tiemblo y fue la misma que ocupó el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, tras su construcción ordenada e impulsada por Felipe II. Carvajal atribuye a la presencia de la comunidad jerónima un edificio desaparecido de nuestra localidad, el conocido popularmente como Cuartelillo, que se situaba en lo que hoy se denomina Plaza del Caño. En el siglo XX fue utilizado sucesivamente en distintas etapas como cuartel de la Guardia Civil, Escuelas, Consultorio Médico, Telefónica… Se había reedificado en 1775, según databa una inscripción del mismo, y fue inexplicablemente destruido –en vez de rehabilitado- ocupando su lugar el actual edificio del Hogar del Jubilado.
En la iglesia San Miguel Arcángel, de construcción que discurrió coétanea a la del Monasterio (la edificación del templo hoyanco comenzó en 1553 y la de El Escorial en 1563) algunos elementos ornamentales (casullas, cálices…) tienen símbolos típicamente escurialenses (como la parrilla de San Lorenzo). Y nos encontramos con este cuadro que reproduce el de Luca Giordano.
Aunque las copias de cuadros hoy están poco consideradas, no fue así siempre. Y en un tiempo en que no existía la fotografía, era común que se reprodujeran determinadas creaciones por otros pintores, seguidores, alumnos de talleres, etc., con funciones de aprendizaje, de divulgación, de virtuosismo artístico, de ornamentación, etc.
Aunque las copias de cuadros hoy están poco consideradas, no fue así siempre. Y en un tiempo en que no existía la fotografía, era común que se reprodujeran determinadas creaciones por otros pintores, seguidores, alumnos de talleres, etc., con funciones de aprendizaje, de divulgación, de virtuosismo artístico, de ornamentación, etc.
En la testamentaría de Carlos II el cuadro aparece reflejado con unas dimensiones que no son las que vemos hoy en El Escorial. Todo apunta a que una parte del cuadro hubiera sido cortada o probablemente plegada en alguna de las operaciones de enmarcado y traslado de ubicación. Y, en efecto, observamos que en nuestra réplica la escena está íntegra y tiene mayor amplitud, lo que nos confirma que fue copiado del original, teniendo en cuenta, además, que su difusión y reproducción ha sido muy escasa.
Nuestra pintura se ubicó bajo llave en la sacristía de El Hoyo de Pinares por razones de seguridad cuando la iglesia permanecía abierta gran parte del día. Hoy, que sólo se abre para actos litúrgicos, ha sido acertadamente reubicada a la derecha del retablo del altar mayor, donde gana visibilidad y puede ser contemplada por vecinos y visitantes.
Más que un libro
Prólogo al libro Muregas, de Germana de Miguel Martín
Hubo un tiempo en el que no caminábamos con la cabeza agachada observando compulsivamente la pantalla de un teléfono. Un tiempo en el que nos expresábamos con más de doscientos ochenta caracteres. Un tiempo en el que, quizá, nos mirábamos y nos escuchábamos más.
Mis dos tías abuelas, Amelia y Rosita –el diminutivo la acompañó siempre, aun siendo nonagenaria-, vivían junto al viejo café Hispano que regentó mi abuelo Julián y que luego fue el bar Pinarsol de mis padres. Entrando y saliendo de su casa, nos pasamos media vida. Allí encontrábamos el calor de la lumbre baja, envueltos por el olor del puchero o de unas castañas asadas, mientras unos gatos cruzaban de vez en cuando desde la cuadra –con las gallinas y las viejas tinajas- hasta la gatera de la puerta principal. Sordas las dos, a menudo creyendo discutir mientras en realidad decían lo mismo, nos obsequiaron a varias decenas de sobrinos y sobrinos nietos con el permanente caudal de cariño que hubiera correspondido a los hijos y nietos que nunca tuvieron. Cierro los ojos y veo el retrato de los bisabuelos Apolinar y Rosa, oigo crujir escaleras de madera y casi toco aquellos colchones de lana vareada en primavera… Jugábamos al balón en la plaza y vivíamos entre travesuras de chiquillos, muchas risas, partidas de cartas… y siempre, siempre, viejas historias. Sentados en aquellos bancos junto al fuego, escuchábamos desde cuentos y leyendas hasta las propias vivencias familiares, de boca de quienes llegaron a tener casi un siglo que contarnos.
Como aquel personaje de las Viejas Historias de Castilla La Vieja que escribió Delibes, me fui dando cuenta de que “ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro”.
Seguramente algo parecido hemos vivido todos los que tuvimos la suerte de crecer en un pueblo y en una familia de la que recibir esa tradición oral.
Pero Germana de Miguel ha ido más allá: ha decidido que esas historias que siempre oyó contar a su madre y a otras personas de El Hoyo de Pinares no se queden sólo para su familia y no se vayan difuminando con los años. Como tantas otras veces, ha escuchado. Pero en esta ocasión se ha puesto, además, a escribir. Y ha aplicado su sensibilidad y su talento hasta compartir finalmente con nosotros esta delicia que tienes entre las manos.
Y que en realidad es más que un libro. Porque está lleno de palabras, sí, pero también de olores evocadores a ropa limpia o a campo, de sabores de despensas que ya apenas existen, de música, de cantos… del latido de otra vida.
Muregas me ha conseguido arrancar muchas sonrisas y también alguna lágrima. Porque su autora ha ayudado, con sencillez y con destreza, a trazar de paso el autorretrato de una generación irrepetible y admirable: los niños de la guerra, los niños de la posguerra, los que en medio de todo aquello sacaron fuerzas de flaqueza, alegría de la pena y jugaron, rondaron, cantaron, rieron, restañaron profundas heridas, trabajaron sin desmayo y casi sin quejarse durante décadas, y permitieron que, aupados sobre sus hombros, seamos lo que hoy somos.
Es más que un libro, sí. Es una pequeña victoria contra el tiempo. Ese tiempo implacable que va borrando los recuerdos. En Muregas escuchamos una voz, nítida y entrañable, que tiene el eco de otras muchas voces parecidas. Voces que, gracias a estas páginas, ya nunca morirán.
Presentación del libro Muregas
El próximo sábado 21 de abril intervendré en la presentación pública del libro Muregas, del que es autora Germana de Miguel, que he tenido el honor de prologar. La cita es a las 13 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares.
También intervendrán: el alcalde, David Beltrán; la ilustradora de la obra, la acuarelista Teresa Beltrán; y la autora del libro.
Muregas recopila recuerdos de mi pueblo, El Hoyo de Pinares, a través de los ojos de una familia y pretende ser un homenaje a las costumbres y tradiciones de esta villa abulense.
Tras las intervenciones, la autora firmará ejemplares y compartiremos un vino español.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)